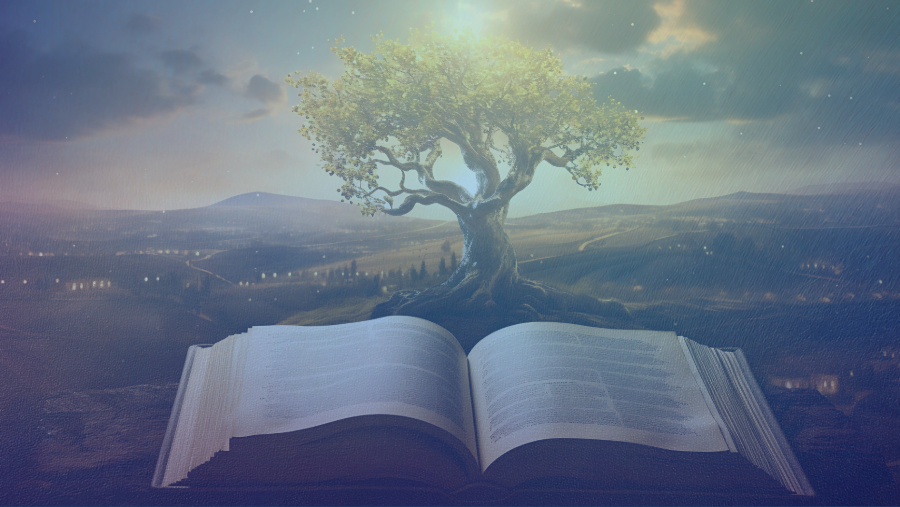Las ofrendas descritas en esta Parashá son aquellas que tenían que ofrecer especialmente los Cohanim o Sacerdotes, y por eso comienza la Parashá cuando Di.s le dice a Moshe “Ordena a Aharón y a sus hijos …”
Estas ofrendas o sacrificios eran para expiar el pecado del becerro de oro, ocurrido antes de la construcción del Mishkán o Santuario, y en el cual había participado Aharón.
El Cohen Gadol o Sumo Sacerdote tenía la obligación de ofrendar un sacrificio diario, de sus propios recursos, lo cual nos enseña que primero tiene que mejorarse uno mismo para después poder guiar a los demás.
El cohen pedía perdón a Di-s por los pecados cometidos por el pueblo, pero del mismo modo tenía que pedir primero perdón a sus propios actos.
El sacrificio del Sacerdote incentivaba al resto del pueblo a presentar sus ofrendas sin avergonzarse por sus pecados.
La ofrenda del Cohen estaba compuesta por aceite y harina, igual que las ofrendas traídas por aquellos que tienen recursos escasos a fin de que estos no se avergonzaran.
La ofrenda de agradecimiento, Hashlamei Todá, era presentada por aquellas personas que se habían salvado de un peligro. En la actualidad se reemplaza por Birkat Hagomel, bendición que se hace durante la lectura de la Torá. Está escrito que en el futuro serán eliminadas todas las ofrendas, menos la de agradecimiento ya que el hombre dejará de pecar, pero deberá seguir agradeciendo por su buena fortuna.
Se prohíbe comer la grasa animal que no haya pasado por el proceso de Nikur (limpieza de las grasas prohibidas).
En el judaísmo no se permite el consumo de sangre animal, ya que se considera que ésta es la esencia de la vida. La importancia del desarrollo de las cualidades de la sensibilidad, bondad y compasión, innatas en cada judío hacen que exista la prohibición.
Lo físico actúa sobre la esencia espiritual de la persona, influyendo en su desarrollo. La interrelación entre cuerpo y alma se hace perceptible en las llamadas enfermedades psicosomáticas, ya que el estado de ánimo influye sobre el organismo, causándole una enfermedad física y a la inversa, cuando el malestar físico provoca cambios en el estado de ánimo.
El alimento se convierte en carne y sangre de la persona que lo ingiere. El pueblo judío fue privilegiado, porque Di-s le reveló que en los alimentos prohibidos existe una fuerza negativa que se ejerce sobre el alma espiritual y por eso le ordenó evitar su ingestión.
Pesaj es la primera de las fiestas de peregrinaje; las otras dos, Shavuot y Sucot, son consecuencia y continuación de esta.
La primera vez que se hizo el sacrificio de Pesaj (Korbán Pésaj) fue cuando Di-s ordenó al Pueblo Judío tomar un carnero – que era una deidad en Egipto – , tenerlo en sus casas desde el 10 al 14 de Nisán y sacrificarlo luego. La idea era que manifestaran públicamente su fe en un Di-s único, negando la idolatría públicamente.
Más tarde, al existir el Beit Hamikdash, de todas partes del país y del mundo llegaban los judíos para ofrendar el sacrificio pascual que solo puede hacerse en el templo, en el lugar más santo de la tierra, Jerusalem.
En el seder de pesaj se rememora esa ofrenda con el zroá, cuello o ala de pollo asado directamente al fuego, que se coloca en la Keará (Plato de Pesaj), siendo el único de los elementos que no se come.