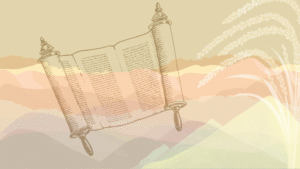Antes de encontrarnos al Rabino Moshé Feller en 1962, éramos considerados judíos activos e incluso comprometidos. La mayoría de nuestros amigos eran judíos, nuestras familias eran judías, nuestros intereses incluían “cosas” judías, y nuestra perspectiva era judía. Leíamos libros judíos, escuchábamos música judía, poseíamos cuadros de Chagall en nuestra casa, y éramos miembros de una sinagoga Conservadora. Gail era la soprano principal en el coro de la sinagoga y yo era uno de los pocos miembros que asistía en las noches del viernes sin tener que ver con qué Bar Mitzvá se festejaba ese fin de semana. Probablemente éramos Sionistas, también. Contribuíamos regularmente con CUJA, etc.
Antes de que nos encontráramos al Rabino Feller, no me recuerdo haciendo algo deliberadamente, o absteniéndome deliberadamente de algo, porque y sólo porque era un Mandato de la Torá. Tales pensamientos nunca entraron en mi mente. Íbamos a la sinagoga, encendíamos las velas, comíamos gefilte fish y vestía un Talit porque era una tradición muy agradable. No hacerlo hubiera sido una declaración de rechazo, desinterés, o apatía. No me interesaba negar o ser desinteresado. No era parte de mi propia imagen. Por otro lado, no guardábamos el cashrut, ni nos abstuvimos de manejar en Shabat, o ninguna de esas cosas. No eran asuntos pertinentes. No jugaban ningún rol en mi sistema de valores. No protestábamos ni transgredíamos conscientemente, como se oye hablar de los socialistas judíos o los libre pensadores. Éramos, simplemente, “buenos judíos” que no deseaban alardear. Claro, sabíamos que algunos judíos evitaban la comida no casher y no manejaban en Shabat. (Había algunos de ellos en nuestra ciudad, entonces.) Y esas eran sus tradiciones y sus opciones. No pensábamos que estaban equivocados, sólo ligeramente atrasados en la evolución social.
Mirando atrás, pienso que nuestras vidas reflejaban la paradoja característica del judío secular moderno: interesado en las cosas judías pero básicamente ignorante; activo en círculos judíos pero limitado en la opción; comprometido con la comunidad, familia, profesión y el “pueblo judío” pero desconociendo la corporación que indica este compromiso. Y más que nada, bastante desprovisto de aprendizaje y experiencia que le permita discriminar entre lo importante y lo trivial, lo real y el fraude. Debe de haber habido miles como yo. Hay todavía.
El Rabino Feller me buscó porque yo era una estrella potencialmente creciente de la comunidad judía. Estaba intentando organizar su primer banquete y quiso que mi nombre -así como el de otros como yo- figurara en el comité de sus patrocinadores.
La historia de nuestra primera reunión se ha contado bastante a menudo (incluso se mencionó en la revista Time). Un extraño joven, barbado, de sombrero negro, recuerda antes del ocaso que no ha dicho sus oraciones de la tarde. Desatendiendo el hecho de que está en mi oficina y que él había pedido la cita, que estaba pidiendo un favor -se pone de pie, camina a la pared, se coloca un cordón negro alrededor de su cintura y procede a balbucear. Nunca olvidaré mi desconcierto y turbación. No sabía lo que él estaba haciendo o por qué. No sabía que los judíos oraban fuera de una sinagoga. No sabía que los judíos oraban por la tarde. No sabía que oraban en días de semana. ¡Y no sabía cómo alguien podía orar sin que le indicaran la página!
Había muchas cosas que no sabía. Pero desarrollé un interés concreto y afecto especial por este hombre que era tan agradable y tan diferente. Tenía reglas completamente diferentes para guiarse -tan esenciales y tan arcaicas. Ante todo, era comprometido y estable. Me agradaba eso.
En poco tiempo nos hicimos amigos -su familia y la nuestra. Discutimos, debatimos, nos visitamos, socializamos. Gail y yo nos impresionamos con la sinceridad y el calor genuino, pero pensábamos en ellos como anacrónicos – remanentes de un pasado, como fuera de tono con las realidades y necesidades del mundo americano moderno. No cambiamos nuestro estilo de vida por ellos. En cambio, seguíamos esperando que ellos cambien el suyo. Después de todo, casi todos los demás que habían tenido barba y sombrero lo hicieron finalmente.
Si intentó influir en nosotros durante esos primeros meses, debe haber sido un esfuerzo muy sutil. No había presión o demanda. Claro, ellos no comían en nuestra casa. Pero no era un signo de que algo estaba equivocado. Empezamos a estudiar juntos, pero nuestro progreso era imperceptible. Yo hacía demasiadas preguntas, demasiados axiomas desafiantes. No era un estudiante dócil.
Podría haber seguido así por mucho tiempo, si no fuera por nuestro viaje a Varsovia.
En el verano de 1963 fui invitado a participar, como miembro de la comisión americana, a una conferencia internacional en la investigación del espacio, en Polonia. En mi investigación había descubierto microorganismos viables en la estratosfera en un momento en el que el campo de exobiología estaba demasiado colmada de especulación y penosamente falta de datos biológicos. Cualquiera haya sido la razón real para la invitación, era una oportunidad. En 1963, visitar Varsovia y Europa Oriental era muy raro. Algunos de mis colegas profesionales no habían estado en Varsovia desde la guerra. Ninguno de mis amigos judíos tampoco.
Gail y yo dejamos a los tres niños con mis padres en Canadá y volamos a Varsovia. Era una visita triste. Por esos años la ciudad no se había recuperado aún de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. La destrucción física era evidente en los montones de cascote que cubrían grandes secciones de la ciudad. La destrucción emocional era peor. El antisemitismo polaco que se había alimentado generosamente durante la ocupación alemana estaba nutriéndose ahora con el odio a los judíos de los nuevos amos: los rusos. Nos dijeron que había unos mil judíos en Varsovia: un grupo de comunistas judíos, algunos de los que nos encontramos en la oficina del periódico yiddish, más de un manojo de hombres viejos que asistía a los servicios en la única sinagoga que permaneció en pie; varios en las artes; y el resto que había vuelto de los campamentos después de la guerra y no quiso dejar sus muertos o sus recuerdos. Habían sobrevivido a la guerra y ahora estaban sobreviviendo a la paz.
Incluso veinte años después, todavía recuerdo el frío cuando atravesamos el área dónde estaba el ghetto judío. Se habían nivelado las paredes y todos los edificios. Los montones de piedra y maderas quemadas estaban allí. Pero uno podría ver las huellas del tranvía. Y era posible, con la ayuda de mapas que habíamos copiado de la literatura del Holocausto, reconocer las líneas callejeras originales, e incluso sus identidades. Podíamos encontrar nuestro camino al Umschlagge Platz, a la Calle de Mila y al antiguo cementerio judío.
Me recuerdo llorando en la tumba de I.L. Peretz, el gran escritor judío. Recuerdo haber llorado a los montones de tierra que cubrían las tumbas colectivas. Recuerdo haber caminado mucho y llorado mucho. Ésta, después de todo, era la herencia judía que conocía. Allí estaba mi casa o mi tumba. Éste era el fin del Socialismo idishista sionista que el Judaísmo europeo conoció. Me había afectado más Varsovia que Iad Vashem, Museo del Holocausto, en Jerusalén, diez años después. Ese es un museo, una lección de historia, una urna, un despliegue aséptico. Varsovia era muerte y aniquilación cultural.
Sobre todo, me pregunté cómo se sentía Gail. Después de todo, yo era producto de una cultura más tradicionalista de Winnipeg. Ella venía de la cultura estéril de los templos Reformistas de California del sur. Peretz, Sholem Asch y Varsovia eran parte de mi educación.
Lo supe el sábado a la tarde. Tuvimos visitas -un judío polaco y sus dos niños- que habíamos encontrado en el cementerio e invitamos para el té. Habíamos oído que había una escuela judía y queríamos saber más. El niño de siete años no sabía nada. El de once, orgullosamente recitó la suma total de su conocimiento judío: las cuatro preguntas de la Hagadá de Pesaj. Bebimos el té. Les di un regalo y mi tarjeta comercial y se fueron. Nosotros dos lloramos. El fin de siglos de la creatividad judía de Varsovia era un muchacho que apenas podía tartamudear “Ma Nishtaná”.
Gail reaccionó. Sentada en su cama donde había estado llorando, como un rayo pronunció las palabras más firmes que le había oído decir en nuestros siete años de matrimonio:
“No sé lo que piensas y en realidad no me importa, pero yo he tomado una determinación. En cuanto volvamos, voy a pedirle a Moishe que haga casher nuestra casa. Somos los únicos que quedamos. No hay nadie más. Si lo perdemos, si no lo hacemos, si nuestros niños no saben sobre ello, no habrá más judíos. Puedes hacer lo que quieras. Pero nuestra casa va a ser casher.”
Era una proclamación desafiante. Los cuadros, los libros y la música no eran suficiente. Ella pensó transformar la casa orgánicamente, en su mismo ser. Es más, cumplió con su palabra. Cuando llegamos a Minneapolis, a la primer persona que llamó fue al Rabino Feller, y él estaba dispuesto a cumplirla también.
No recuerdo todo los detalles. Pero recuerdo la mirada asustada en su cara cuando miró por primera vez dentro de nuestro refrigerador. Para este dulce hombre joven, recién salido de la Ieshivá, no casher significaba una cicatriz en la pleura de un animal faenado; o una gota de leche en cincuenta gotas de sopa del pollo. La presencia de carne de cerdo real y mariscos debe haber sido shockeante. Pero poco a poco “puso nuestra casa en orden”. Nos presentó a un carnicero casher; nos enseñó a buscar el sello de cashrut en la comida empaquetada; pasó horas hirviendo los cubiertos de plata y utensilios de metal; supervisó el ‘sopleteo’ de nuestro horno; la señora Feller ayudó a Gail a comprar platos nuevos.
Un solo ítem le dio problemas: un carísimo juego de loza inglesa que habíamos recibido como regalo de boda de mis hermanas de Canadá. Era un juego bonito y sin duda, una de nuestras posesiones más preciosas. Gail estaba deseosa de “casherizar” los platos. Deseaba usarlos para Shabat. Estoy seguro de que el proyecto entero habría fracasado si le hubieran dicho entonces que la única manera de casherizar la loza, incluso la loza inglesa, es rompiéndola. Él no tenía corazón para destruir nuestra loza. O quizá fue un buen psicólogo. Cuando descubrió qué comidas se habían servido en ellos, sugirió que los guardáramos. “No los usen hasta que pregunte por esto en Nueva York. Alguien en Nueva York debe tener más experiencia que yo con cosas así.”
Los platos fueron guardados. Cada vez que él volvía de un viaje de Nueva York, Gail preguntaba si había averiguado. Y cada vez se había “olvidado”. Pero lo recordaría la próxima vez. Entretanto, “Guárdenlos en un lugar seguro. No los usen”
Esto siguió durante meses; durante años. La loza estaba guardada pero nunca fue usada. Seguimos esperando el consejo del experto que nunca vino. De algún modo, la vida siguió adelante sin los platos.
Nos acercamos mucho a los Feller durante esos años. Despacio la transformación que empezó en la cocina pasó a otras áreas de nuestra vida. Rabi Feller nos presentó al Rebe de Lubavitch, y empezamos a crecer en la observancia de las mitzvot. Gail dejó de cantar en el coro de la sinagoga; Yo empecé a ponerme -al principio esporádicamente- los Tefilín, después más regularmente. Dejé de manejar en Shabat. Dejamos de comer en McDonalds. Un Shabat, no encendimos la televisión. Compramos un par de tzitzit para nuestro hijo pequeño. Nos cambiamos a una sinagoga con mejitzá que separa a los hombres de las mujeres. Gail empezó a ir a la mikve ( baño ritual). Unos pasos adelante; un poco recayendo; y más pasos adelante.
Pero la loza inglesa permanecía en el armario. Hasta que un día, vine a casa de la universidad, y se había ido. Sucedió después de una serie de abortos traumáticos y melancólicos. Antes de observar las leyes de pureza familiar, no teníamos ninguna dificultad para tener niños saludables y normales. Pero cuando comenzamos con la mikve empezamos a tener problemas -tres abortos en cuatro años. Gail estaba triste; Yo estaba triste. Nuestros amigos nos confortaron. El Rebe escribió cartas de estímulo a Gail -cartas privadas que todavía no he leído. Pero cuando vine a casa aquel día singular, ella estaba sonriendo otra vez:
“Tomé la loza y se la vendí a Dorothy (nuestra vecina no judía).Tomé el dinero y compré este sheitel (peluca). ¿Qué piensas?”
Todos esto pasó hace aproximadamente 15 años. En 15 años se compra y desecha muchos sheitlaj. Nuestras dos hijas mayores crecieron y se casaron. Viven con sus maridos y sus propios niños en Jerusalén. Nuestro hijo pequeño completó sus estudios rabínicos recientemente en la Ieshivá de Lubavitch en Montreal. Tuvimos dos niños más desde entonces – y son el deleite de nuestra edad madura. Hemos crecido, ambos, personal y “profesionalmente”.
Y tenemos otro juego de loza inglesa del que comemos cada Shabat.
Por el Profesor Velvl Greene